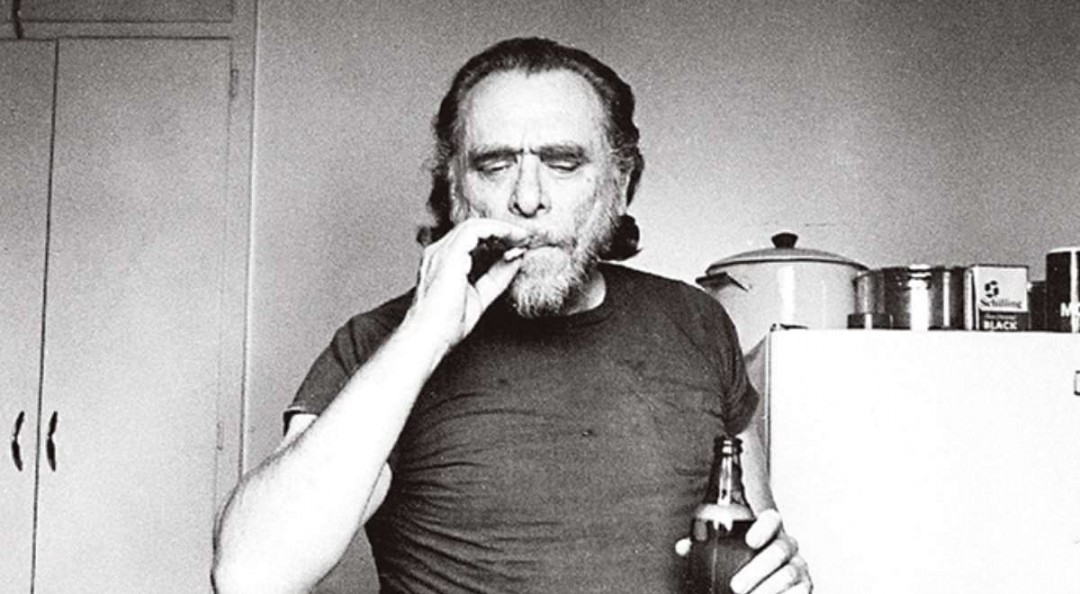esa perversa adicción del amor al arte.
Los dos peores enemigos de quien pretende escribir son lo que escribe y, peor aún, lo que no escribe.
Vivir bajo el castigo mental de saber que puede ganarse unos centavos con aquellas palabras que, con sus limitadas capacidades, alcanza a conjuntar para hacer lo que se llama copy publicitario. Y también saber que, cuando intente hacer algo sincero y personal, sufrirá, porque no habrá quien le aviente ni un triste pan.


Porque uno puede pasar toda una vida escribiendo estupideces por encargo, pero siempre será más difícil escribir algo que en verdad nos importe. Quizá sea por ese amor al arte que no nos permite ensuciar lo que realmente queremos.
Quien escribe debería hacerlo como último recurso para no dejar de existir, como quien se aferra a un escombro flotante de basura que se convierte en su última esperanza para navegar en este infinito mar de suicidio que es la modernidad.
La gente piensa: usted escribe eso porque está deprimido, porque es un fracasado con una mente amarga y negra. Yo le digo que usted lee eso en mis líneas porque es un estúpido que no entiende la alegría de vivir sabiendo que la realidad es lo que es. Pero no se azote ni se ofenda, porque he de decirle que la estupidez es una verdadera bendición.
Si la ignorancia es la gloria, la estupidez es divinidad autoconquistada por derecho. Y mire que yo considero la estupidez una de las más bellas cualidades que nos definen como humanos.


Pero el punto de este texto estaba, o al menos hasta donde intenté llevarlo al comenzar, en otro lado. Escribimos porque queremos evitar el inminente hecho de que dejaremos de existir y, como miles de egocéntricos megalómanos, deseamos dejar algo para evitar la extinción, o al menos retrasarla tanto como sea posible.
Es por esta razón que, como quien se encamina a recorrer mil kilómetros, se avanza un paso a la vez, tan solo para entender que poner un pie delante del otro es la forma de caminar. Eso es lo que implica escribir un texto como este: apenas un intento tembloroso de caminar después de lo que, aunque fueran años, a veces parecieran siglos. Al final del día, si uno quiere volver a intentar escribir, tendrá que empezar por escribir algo. Cualquier cosa.
En las próximas líneas, embebido de la nostalgia y con el deseo de hacer la crónica de aquello que considero digno de narrar, más en cómo se recuerda que en cómo fue en realidad, rendiré homenaje a todo aquello que amé, amamos, y quizá a aquello que, sin saberlo, nos amó a nosotros.
Porque eso es lo único que se puede hacer cuando uno intenta escribir: contar lo que quiso que fuera, más allá de lo que alguna vez fue, apreciable lector. Y digo la trillada palabra “apreciable” porque, si ha tenido la cortesía de llegar hasta este avanzado y profundo renglón de mi absurda piscina de sinsentidos, le debo la gratitud y cortesía de expresarle mi aprecio. Tómelo como un sincero agradecimiento por no haber tirado este texto por el caño, que quizá bien lo mereciera.

Sea esta una breve introducción y explicación de motivos para escribir un museo o colección de detalles sobre la música, las imágenes, las historias y todo aquello que, a algunos de nosotros, en una época más inocente y, por qué no, “más estúpida,” nos inspiró a desconectar por un momento nuestro sentido común e incluso el instinto de supervivencia, y dedicarnos a este extraño oficio.
-Carlos Espino-
– Una especie de Hurón-